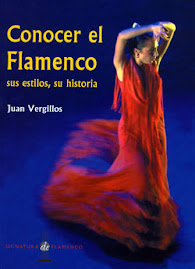'Coraje' José Luis Ortiz Nuevo. Libros con Duende, 255 pp.
De las noticias del maestro Otero en el planeta
del baile, que ordena e interpreta José Luis Ortiz Nuevo, podemos deducir en
primer término que lo bolero y lo flamenco eran a las alturas de finales del
siglo XIX una misma cosa. Como lo fueron a mediados del siglo XIX. Y como lo
siguieron siendo hasta bien entrado el siglo XX, como evidencia que los
cronistas usen indistintamente ambos términos, según observamos, también, en
esta obra. El cambio estético que se da a mediados del siglo XIX en España del
majismo al gitanismo, y que se refleja también en las artes escénicas europeas
como evidencian ‘El trovador’ y
‘La Traviata’ de Verdi, la ‘Carmen’ de Bizet o el ‘Barón gitano’ de Strauss, significa
que los bailes boleros, quintaesencia del majismo, pasan a ser bailes
flamencos, quintaesencia del gitanismo. Con la presencia de no pocos
intérpretes y familias gitanos como el propio Luis Alonso, de hecho hermano del
mítico El Planeta, considerado por algunos el primer cantaor flamenco de la
historia, y tío de Lázaro Quintana. El cantaor Lázaro Quintana, que le
cantó en varias ocasiones a su tío Luis Alonso, es, hoy, el primer intérprete
de cante y baile al que aparece asociada la palabra flamenco, como leemos en
una noticia de 1847 que sacó del anonimato el investigador Faustino Nuñez en su
blog ‘El afinador de noticias’.
Luis Alonso es el maestro de Otero, junto a La Campanera. Y el repertorio de
Otero es un ejemplo de un arte mestizo llamado flamenco, que antes se llamó
bolero: lo andaluz, lo castellano, lo manchego, lo gitano, lo negro. Un género
que hace las delicias de los aficionados al teatro de toda Europa, con Dolores
Serrall y Mariano Camprubí primero, y que se continúa, según deducimos de la
lectura de este libro, con otros intérpretes como La Cuenca, La Trini,
etcétera. De hecho, en algunas de las noticias que Ortiz Nuevo incluye en esta
obra, se afirma que este género de bailes es de exclusivo goce de los
extranjeros residentes o de paso por la ciudad de Sevilla (franceses, ingleses,
suecos, moros y hasta japoneses), en tanto los nativos se muestran en buena
medida indiferentes o, incluso, violentamente contrarios, como es el caso de
aquel que irrumpió con un garrote en el café cantante y se puso a dar palos a
diestro y siniestro, clamando contra lo flamenco. No sólo vemos una obvia
continuidad entre lo bolero y lo flamenco, sino la habitual promiscuidad de
estilos, ya que los guitarristas comparten escena con bandurrias, orfeones,
sextetos, pianistas (tocando por bulerías en ¡1912!), "orquestas de
cuerdas finas" y sinfónicas, y los bailes andaluces y flamencos alternan
con la jota, las manchegas, el foxtrot, la polka, el baile inglés, el tango
argentino, la machicha brasileña y los sones de Albéniz, Falla y Turina. Otero
comparte escena y fiesta con La Macarrona, La Serrana, La Coquinera, Habichuela
el Viejo, el Niño de las Marianas, Medina, la Niña de los Peines, Emilia
Benito, La Argentina (de la que fue maestro, por cierto), Realito, Amalia
Molina, Manuel Vallejo, Pericet, Manuel Centeno, Niño de Huelva, Manuel Torre,
etcétera. Digamos, no obstante, que lo bolero, que a mediados del siglo XIX era
sinónimo de flamenco, va a convertirse a finales del siglo XIX y principios del
XX en una amable antigualla, en un cierto regusto retro de lo flamenco
estrictamente contemporáneo.
Otra cosa que deducimos de ‘Coraje’ y que se sitúa en la línea de otras noticias anteriores, es que el baile flamenco de la segunda mitad del siglo XIX, y hasta después de la Guerra Civil, es en buena medida puramente instrumental y que el canto, en ocasiones, es ejecutado por los propios bailaores. Es decir, no había apenas cantaores profesionales del baile. Ortiz Nuevo afirma que Otero, como director de bailes, fue el creador de esa marca jonda llamada ‘Cuadro’, llegando a capitanear un grupo de hasta 26 bailaoras.
Otra cosa que deducimos de ‘Coraje’ y que se sitúa en la línea de otras noticias anteriores, es que el baile flamenco de la segunda mitad del siglo XIX, y hasta después de la Guerra Civil, es en buena medida puramente instrumental y que el canto, en ocasiones, es ejecutado por los propios bailaores. Es decir, no había apenas cantaores profesionales del baile. Ortiz Nuevo afirma que Otero, como director de bailes, fue el creador de esa marca jonda llamada ‘Cuadro’, llegando a capitanear un grupo de hasta 26 bailaoras.
De lo transcrito en esta obra de las gacetillas, noticias y crónicas de la
época, deducimos también, es decir corroboramos, la intimidad del flamenco, no
sólo con los toros, sino con otras formas de divertimento de masas, en este
caso ligadas a las nuevas tecnologías, como el fonógrafo y el cinematógrafo.
Otero y su cuadro fueron filmados en varias ocasiones, la primera de ellas en
París en 1900, en la que se consideró durante años la primera huella de lo
jondo en el cine. Hasta que llegó Carmencita bailando en 1894 para el
Quinetoscopio de Thomas Alva Edison. De la intervención de Otero en el montaje de ‘Carmen’, la ópera de Bizet, en el
Teatro Real de Estocolmo, en 1922, nos resulta la curiosa noticia de que en
dicha fecha había un tal Martínez en Berlín que se ganaba la vida como
constructor de castañuelas. Curiosa también resulta, a priori, la muerte
violenta de la célebre bailarina andaluza, discípula de Otero, María Montero
"en su casa de Nueva York", donde tenía montada famosa academia de
bailes españoles, en el 1928, que reproduce también este libro. Las dos
noticias dan fe de la universalidad de lo jondo desde sus mismos orígenes y a
lo largo de todo su discurrir.
Otero fue bailaor, maestro de bailes, y lotero. Como bailaor conoció todos los fastos de Sevilla, incluida la Exposición del 29, y triunfó en los teatros de toda Europa. Como maestro, lo fue de discípulas famosas que recorrieron todo el mundo. Como lotero dio en varias ocasiones premios mayores a la ciudad y fue atracado al menos dos veces, la última de las cuales, en 1934, con 74 años cumplidos, acabó en desgracia, la muerte del bailaor.
Otero fue bailaor, maestro de bailes, y lotero. Como bailaor conoció todos los fastos de Sevilla, incluida la Exposición del 29, y triunfó en los teatros de toda Europa. Como maestro, lo fue de discípulas famosas que recorrieron todo el mundo. Como lotero dio en varias ocasiones premios mayores a la ciudad y fue atracado al menos dos veces, la última de las cuales, en 1934, con 74 años cumplidos, acabó en desgracia, la muerte del bailaor.
José Luis Ortiz Nuevo (Archidona, 1948), elabora una completa biografía
artística y personal del gran maestro sevillano, que tenía academia en la calle
San Vicente, sirviéndose para ello exclusivamente de las noticias, gacetillas y
entrevistas de la prensa sevillana dedicadas al bailaor. Incluso muchos años
después de su muerte aparecen en la prensa sevillana noticias vinculadas a José
Otero, maestro de bailes, la última de las cuales, hasta ahora, fecha José Luis
Ortiz Nuevo en 1951. La obra cuenta con un coprotagonista en la figura de
Manuel del Castillo Otero, sobrino del maestro Otero y heredero de su academia
y su arte. El libro sigue un estricto orden cronológico y posee una abundante
material gráfico y de notas.